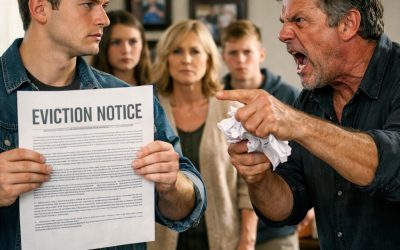Ciudad de México, viernes por la noche, 23:30. La lluvia no caía, pero el aire tenía ese olor a asfalto húmedo que se queda flotando en Paseo de la Reforma cuando el tráfico por fin se rinde. Luis Moreno, 32 años, padre soltero y contador en Delgado Consultores, salió del edificio con el cuello tenso y la cabeza llena de números. Había cerrado un reporte urgente para el lunes. No era el trabajo de su vida, pero pagaba la renta, los útiles y el extra de tranquilidad que necesitaba para llegar a casa antes de las seis y estar con su hijo.
Su hijo se llamaba Diego, tenía seis años y una manía preciosa de coleccionar dinosaurios de plástico. Luis llevaba tres años construyendo una vida a prueba de grietas desde que Julieta, su esposa, murió de un aneurisma. A veces todavía le parecía absurdo: una mañana todo era rutina; por la tarde, un hospital; por la noche, un silencio que no terminaba.
Ese viernes Diego dormía con los abuelos maternos, como cada semana. Era “su tradición” y también era el único descanso que Luis se permitía sin culpa. Caminó hacia el metro, cruzó la calle, y entonces la vio.
Afuera de un bar en la Zona Rosa, bajo la luz amarillenta de una farola, una mujer se tambaleaba sobre unos tacones demasiado altos. La blusa de seda blanca estaba manchada de vino tinto. El pelo castaño le caía desordenado, pegado a la cara. Tenía los ojos nublados, luchando por enfocar. Tres hombres la rodeaban, con manos insistentes en sus brazos y hombros, repitiendo que la llevarían “a su coche”, que “no se preocupara”, que “ellos la cuidaban”.
Luis estaba a unos veinte metros cuando la luz terminó de dibujar el rostro de la mujer. El corazón le dio un golpe.
Era Mariana Delgado. Su jefa. Directora de operaciones. Hija del dueño. La mujer impecable que nunca levantaba la voz, que siempre tenía el control, que caminaba como si el mundo se apartara por cortesía.
Y ahora estaba ahí, completamente ebria, sostenida por extraños.
Luis no pensó. Cruzó la calle casi corriendo.
—Suéltenla —dijo, y su voz salió firme, más firme de lo que se sentía por dentro.
Los hombres se volvieron. Uno sonrió con la paciencia falsa de quien cree tener derecho.
—Tranquilo, compa. La vamos a llevar a su carro.
Luis se plantó frente a Mariana y, con el cuerpo, cortó el acceso.
—No la conocen. Y yo sí. Suéltenla.
Por un segundo, el aire se cargó de amenaza. Los hombres midieron a Luis: su postura, el tono, esa determinación que no era valentía teatral, sino la furia fría de alguien que ya ha perdido demasiado y no piensa perder otra cosa.
—No vale la pena —murmuró uno, y se fueron soltando insultos, como si la vergüenza fuera de Luis y no de ellos.
Mariana se deslizó hacia el suelo. Luis la atrapó antes de que golpeara el pavimento. Todo su peso cayó sobre él. Ella murmuró algo ininteligible, una mezcla de palabras que parecían informes, reuniones, nombres. Luis intentó preguntarle dónde vivía, pero Mariana apenas podía sostener la cabeza. Buscó el celular en su bolso; estaba bloqueado. El reloj marcaba casi medianoche.
No podía dejarla ahí. No podía subirla a un taxi y decir “llévela a algún lugar”, como si la ciudad fuera una sala de espera segura.
Tomó la única decisión que le pareció humana: se la llevó a su casa.
El trayecto en taxi fue raro, como un sueño. Mariana oscilaba entre momentos de lucidez —“el cierre… el lunes…”— y otros en que parecía dormirse. Luis la sostuvo sin mirarla demasiado, tratando de no pensar en lo absurdo: su jefa, la hija del dueño, en su pequeño departamento en Portales, con dibujos infantiles pegados en el refri y un T-Rex de juguete vigilando desde el sillón.
Subirla por las escaleras fue una batalla. Mariana se apoyaba en él, pesada y frágil al mismo tiempo. Dentro, Luis la guió al sofá. Ella se derrumbó con un suspiro que sonó a rendición. Luis corrió a la cocina: agua, un par de aspirinas, un recipiente por si vomitaba. Volvió y le acercó el vaso a los labios. Mariana bebió dos tragos pequeños.
Entonces, con una fuerza inesperada, le agarró la muñeca.
Lo miró con ojos repentinamente claros, como si por un segundo el alcohol se apartara para dejar pasar algo verdadero. Y susurró unas palabras que a Luis le dieron un golpe en el pecho, aunque en ese momento no terminó de entenderlas:
—No… no me dejes sola. Por favor….

Luego se desplomó contra el cojín y empezó a respirar profundo, roncando suave.
Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.