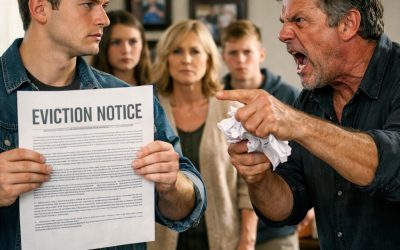Luis se quedó en una butaca frente a ella, despierto toda la noche. No por obligación profesional. No por “quedar bien”. Sino porque era lo correcto… y porque bajo el maquillaje corrido y la seda manchada había visto algo que conocía: dolor. Soledad. Ese hueco que te acompaña cuando regresas a un departamento silencioso y te quitas los zapatos sin que nadie pregunte cómo te fue el día.
A las cinco de la mañana Mariana se movió, abrió los ojos desorientada y luego vio a Luis, con la espalda rígida de cansancio, todavía en la butaca. La realidad la alcanzó de golpe. Se sentó demasiado rápido y se llevó una mano a la cabeza con un gemido.
Luis le tendió el agua y las aspirinas sin decir nada. Mariana las tomó, tragó, bebió. La vergüenza le subió al rostro como fiebre.
—¿Qué… qué pasó? —preguntó, ronca.
Luis se lo contó con calma: los hombres, el bar, cómo no pudo conseguir dirección, cómo la trajo porque no podía dejarla. Mariana escuchó sin interrumpir, roja, apretando los labios.
Cuando él terminó, el silencio se estiró como una cuerda tensa.
—Gracias —dijo ella al fin. Una palabra simple, pero cargada.
Pidió llamar un taxi. Luis lo hizo. Mientras esperaban, Mariana miró el refri con dibujos de dinosaurios, las mochilas colgadas, una foto pequeña de Diego sonriendo con un pastel. No preguntó, pero Luis vio preguntas en sus ojos.
El taxi llegó. Mariana se quedó en el umbral un segundo, como si fuera a decir algo importante. Al final solo asintió y salió.
Luis cerró la puerta y se apoyó en ella, exhausto. Por primera vez en dos días, se preguntó si el lunes lo despedirían.
El fin de semana pasó entre ansiedad y culpa. El lunes llegó demasiado rápido.
A las 9:05 Mariana entró en la oficina impecable: traje oscuro, tacones, moño perfecto. Saludó, sonrió profesional. No miró hacia el escritorio de Luis. Se encerró en su despacho. Luis soltó el aire que llevaba reteniendo desde el viernes: quizá fingiría que nada pasó y todo volvería a la normalidad. Podía vivir con eso.
Diez minutos después, sonó el teléfono interno.
—Luis, la licenciada Delgado pide que pase de inmediato —dijo la asistente.
A Luis se le heló la sangre. Cruzó el área abierta sintiendo miradas. Tocó la puerta. Entró.
Mariana estaba sentada tras el escritorio, las manos juntas, el rostro serio. Le indicó que cerrara la puerta. Luis obedeció y se quedó de pie, esperando el golpe.
Mariana se levantó, caminó hasta quedar frente a él y lo miró directo a los ojos.
—Recuerdo todo —dijo en voz baja—. Cada detalle. Y necesito que sepa… que lo que hizo por mí el viernes… pudo haber terminado muy distinto.
Luis parpadeó, sorprendido.
Mariana respiró hondo. Le contó que venía de una cena de trabajo, que había bebido demasiado sin darse cuenta. Que salió por aire y después solo recuerda manos alrededor, voces, miedo… y entonces la voz de Luis apartando a esos hombres. Recordaba el taxi. Recordaba su sofá. Recordaba despertarse y verlo en la butaca, vigilando como si ella fuera responsabilidad del mundo.
—Podía haber llamado a alguien de la empresa y hacer un chisme —continuó—. Podía haber… aprovechado. Podía haberme dejado ahí. Pero no. Me cuidó. Y luego me dejó ir sin juzgar, sin pedir nada.
Luis tragó saliva. Tenía mil respuestas, pero solo encontró una.
—Era lo correcto.
Mariana lo miró como si esa frase le doliera de un modo inesperado.
Entonces su voz cambió. Se volvió menos jefa, más persona.
—Y ahora necesito decirle algo más, Luis. Porque no fue solo el alcohol. —Hizo una pausa—. Ese mismo día me enteré de que mi papá está vendiendo la empresa.
Luis se quedó quieto.
—¿La está vendiendo… y usted?
Mariana soltó una risa breve, sin humor.
—Me enteré por terceros. Lo confronté. Y me dijo… —se le quebró la voz— que no puede dejármela a mí porque soy mujer y “los inversionistas no confiarían”.
El silencio se llenó de algo pesado y viejo, como una injusticia repetida demasiadas veces.
Luis sintió un nudo en el pecho. Por primera vez, no vio a su jefa intocable. Vio a una mujer que llevaba años trabajando el doble para que aun así le dijeran “no es suficiente”.
—Eso es una estupidez enorme —dijo Luis con una calma que sorprendió hasta a él—. Usted es la mejor en esa empresa. Lo veo en sus reportes. Lo veo en cómo opera todo. Su padre está equivocado.
Mariana lo miró, sorprendida. Algo en su rostro se suavizó, como si nadie le hubiera dicho eso de frente.
—¿Y usted? —preguntó, señalando con la mirada los dibujos del refri que había visto el sábado—. ¿El niño…?
Luis contó de Diego, de seis años, de Julieta, del aneurisma. Mariana cerró los ojos un segundo, como si esa historia le quitara el aire.
—Lo siento mucho —murmuró.
—Y yo lo siento por lo suyo —contestó Luis.
Se quedaron en silencio, dos personas que, de pronto, se veían por primera vez.
Mariana respiró y volvió a ponerse la máscara profesional con esfuerzo.
—No quiero que esto sea incómodo. No quiero… deberle nada. Solo quería que supiera que lo valoro.
Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.