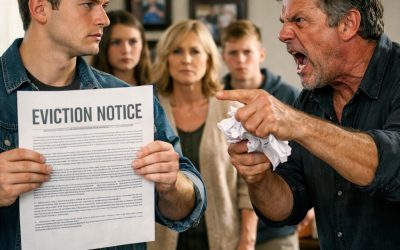El director tragó saliva. Señor Salazar, puedo mejorar. Puedo cambiar todo lo que usted diga, lo que usted ordene, por favor, no me despida. Necesito este trabajo. Su voz sonaba desesperada. Yo no respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera. Luego hablé. No vine a despedirlo, vine a quedarme. Voy a vivir aquí como un residente común. Nadie más debe saber quién soy. Ni los otros residentes, ni las enfermeras, ni nadie. Solo usted lo sabrá. ¿Entendido? Él asintió rápido, como un niño asustado.
Sí, sí, entendido. Nadie sabrá. Pero usted va a responder cada llamado mío, cada pregunta, cada solicitud sin demora, sin excusas. Quiero acceso a todos los archivos de los residentes. Quiero ver cómo funciona este lugar desde adentro y quiero que mejore su trato hacia los ancianos. Está claro. Mi voz salió firme, pero calmada, sin gritar, sin amenazar, solo con autoridad. El director asintió varias veces clarísimo. Lo que usted ordene, cuando usted lo ordene, estaré a su disposición siempre.
Recogí la escritura y la credencial del escritorio. Las guardé en el sobre Manila. Me puse de pie. Bien, empezaremos hoy mismo. Quiero la lista completa de residentes sin familia y sin recursos. En mi habitación antes del mediodía. Salí de la oficina sin despedirme. Cerré la puerta detrás de mí. Caminé por el pasillo. Bajé las escaleras. Regresé a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Sostuve el sobre manila con ambas manos. Había revelado mi identidad.
El director ahora sabía quién era yo, pero nadie más lo sabría. Iba a quedarme aquí. Iba a observar. y luego iba a actuar. Marcela me abandonó pensando que me dejaba en un asilo cualquiera, pero se equivocó. Me dejó en mi propio asilo y desde aquí tomaría la decisión más importante de mi vida. Esa tarde el director Bermúdez tocó la puerta de mi habitación. Eran las 11:30. Traía una carpeta azul bajo el brazo. Entró con pasos cortos, nervioso.
Señor Salazar, aquí está la lista que me pidió. residentes sin familia y sin recursos. Extendió la carpeta hacia mí, la tomé, la abrí. Adentro había fichas con nombres, fotografías, historias breves. Leí algunas. Don Jacinto, 75 años, sin hijos, abandonado por sobrinos. Doña Tere, 78 años, viuda, sin parientes cercanos. 15 nombres en total, 15 ancianos solos. Como yo cerré la carpeta, la dejé sobre la mesita de noche, miré al director. Gracias, puede retirarse. Él asintió, salió rápido, cerró la puerta.
Me quedé solo con la carpeta, con esos nombres, con esas historias. Sentí algo apretarse en mi pecho. No era lástima, era comprensión. Yo tenía dinero, tenía propiedades, tenía poder, pero también estaba solo. Mi hija me había abandonado. Estos ancianos no tenían ni dinero ni familia, solo tenían este asilo y yo era el dueño. ¿Qué iba a hacer con eso? La respuesta llegó clara a mi mente. Saqué mi teléfono celular del bolsillo del pantalón. Era un modelo simple, no de esos nuevos con pantalla táctil, solo llamadas.
Lo encendí. Busqué un número guardado hace años. Lick Rafael Montoya, mi abogado corporativo, el hombre que manejaba todos mis negocios desde hace 20 años. Marqué, esperé, tres tonos. Luego su voz, señor Salazar, no esperaba su llamada un domingo. Su tono sonaba sorprendido. Montoya, necesito hablar con usted. Es urgente. Hubo una pausa. Claro. Dígame. ¿Está todo bien? Respondí con calma. Sí, pero necesito que haga algo importante hoy mismo. Quiero liquidar todo. Dije las palabras sin rodeos, sin explicaciones previas.
Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.