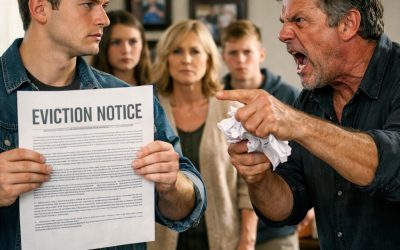Johana esperó. Siguió el camino, escuchó voces. vio por una rendija a su madre. El cunaba a un niño desconocido. Le cantaba. Joana sintió su pecho oprimirse. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué lo escondía? Joana regresó. La duda carcomía su alma. Observó a su madre. Ojos cansados, manos que escondían pan, suspiros. Una noche confrontó a Benedita. ¿Quién es el niño de la selva, madre? La pregunta cayó como disparo. Benedita se paralizó, los ojos abiertos. ¿Qué niño, Joana? ¿Qué historia es esa?
Joana ya no era una niña. Yo vi, madre, vi quién es. Es mi hermano. Benedita se sentó, contó todo. Sobre el parto, sobre el bebé de piel oscura, sobre la orden de la señora. Juana escuchó en silencio. Lloró. Es hijo del coronel. Y preguntó. Benedita asintió. Es hermano de los niños de la casa grande, murmuró Johana. procesó el secreto. Y si lo descubren, ¿qué pasa? Benedita sujetó las manos de su hija. Lo matan a él, Johana. Me matan a mí, quizás a ti también.
El miedo colgó. Johana prometió guardar el secreto, pero la revelación la cambió. Observó a los mellizos con otros ojos. Eran hermanos de Bernardo. Vivían en mundos opuestos. Esa injusticia hirvió dentro de ella. Los años pasaron lentos, pesados. Bernardo crecía fuerte, listo. Aprendía sobrevivir. Casaba, pescaba. Benedita lo visitaba. El miedo aumentaba. El niño crecía. Era más difícil de esconder. “¿Por qué no puedo ir allá, madre Benedita?”, preguntaba. Señalaba la hacienda. Allá no es lugar para ti, respondía ella.
La respuesta nunca bastaba. Todo se desmoronó en una tarde de agosto. Benedito y Bernardino, de 10 años, huyeron de su institutriz. Cabalgaron hacia la selva. Reían, buscaban aventura, llevaban escopetas de juguete. “¡Vamos a cazar un jaguar!” Y gritaba Benedito. Se adentraron. Escucharon un silvido. Pararon los caballos. Vieron la chavola, vieron a un niño de piel morena, descalso, vestía arapos. Estaba sentado, silvaba una melodía triste. Bernardo levantó los ojos. Vio a los dos niños de piel clara, montados a caballo, vestidos como pequeños señores.
Se paralizó. ¿Quién eres? Di, preguntó Bernardino. Bernardo no respondió. Le habían enseñado a no ser visto. Era tarde. Benedito se rió. Es un muchacho fugitivo. Contemos a mi padre. Bernardino dudó. Algo era familiar en el rostro de Bernardo, los ojos oscuros, la manera de inclinar la cabeza. Espera, dijo Bernardino. ¿Vives aquí? Bernardo asintió. Solo Bernardo dudó, movió la cabeza. No, madre Benedita viene a verme. El nombre cayó. Benedito y Bernardino se miraron confusos. Benedita trabajaba en la casa grande.
¿Por qué cuidaría de un niño escondido? Esa noche los mellizos regresaron en silencio. No contaron a su padre. Rumearon el misterio. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué Benedita lo escondía? ¿Por qué se parecía a ellos? Benedito decidió investigar. Observó a Benedita, la siguió. Una noche la vio salir. Llevaba comida, caminaba a la selva. Él la siguió. Se escondió. La vio entrar a la chavola, escuchó voces, luego algo que le heló la sangre. Hijo mío, pronto entenderás por qué debes estar escondido, pero eres tan importante como cualquiera de esa casa grande.
Benedito volvió corriendo, despertó a Bernardino, contó lo que oyó. Ella lo llamó hijo. Dijo que es importante como nosotros. Bernardino abrió los ojos. Eso no tiene sentido. ¿Por qué diría eso una esclava? Se quedaron despiertos. Intentaron armar el rompecabezas. Las piezas encajaron. El niño tenía su misma edad. Benedita trabajaba en la casa grande cuando nacieron. La historia del hermano muerto, una duda terrible se formó. Una semilla. No pararía de crecer. La sospecha de los mellizos creció. Observaron cada movimiento de Benedita, cada mirada de su madre.
Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.