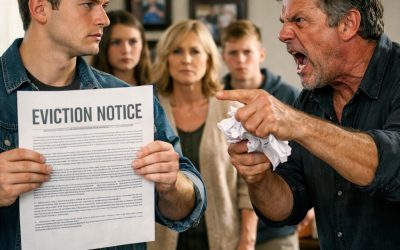Lucía susurró, “Hace días que no te veo.” “¿Estás bien?” “No puedo hablar mucho”, le dije mirando hacia atrás. Me quitaron las llaves. Ella me observó en silencio, comprendiendo más de lo que yo decía. “Te dejaré algo en el buzón”, murmuró. Revisa esta noche. Cuando cayó la noche y todo estuvo en calma, fui hasta la puerta. Dentro del buzón había una bolsita de tela. Adentro, un pequeño celular viejo, de esos con linterna y un papelito que decía por si necesitas ayuda.
Me llevé el teléfono al pecho temblando. No recordaba la última vez que alguien había hecho algo tan simple y tan humano por mí. Los días siguientes fingí obediencia. respondía con una sonrisa a todo. “Sí, Verónica, tomaré mis pastillas.” “Sí, Héctor, ya apagué la estufa. Me dejé arrastrar por su falsa compasión hasta que bajaron la guardia. La debilidad era mi disfraz y detrás de él mi mente trabajaba sin descanso. Empecé a usar el teléfono de Elvira solo por las noches.
Nos comunicábamos con mensajes breves. “¿Estás bien?”, escribía ella. Sí, todo bajo control, respondía yo. Hasta que una noche le pedí algo que me costó escribir. Necesito un favor, Elvira, algo importante. Ella tardó en responder, pero lo hizo. Lo que sea, amiga, solo dime. A la mañana siguiente fingí sentirme mal. Me toqué la cabeza, caminé lento. Dije que tenía mareos. Verónica, harta llamó a Héctor. Tu madre no puede seguir así, le dijo. Si se desmaya o se cae, será nuestra culpa.
Entonces que no salga del cuarto, respondió él, que descanse. Y así lo hicieron. Me encerraron. Cerraron la puerta con llave, dejándome solo un vaso de agua y una bandeja de comida. Por tu bien, dijeron. No sabían que me hacían un favor. Esa habitación se convirtió en mi santuario. Allí, donde creían tenerme prisionera, comencé a construir mi libertad. En la pared del armario aún guardaba los ahorros que Samuel me había dejado, monedas de oro y algunos billetes viejos envueltos en papel.
Habían dormido allí por más de 30 años esperando un propósito. Ahora lo tenían. Por las noches usaba el celular para comunicarme con don Ramiro, un viejo amigo de mi esposo, había sido gerente del banco donde depositaba mi pensión. “Lucía, pensé que estabas retirada”, me dijo sorprendido. “Lo estoy, Ramiro, pero necesito tu ayuda. Es sobre mi hijo. ¿Qué ocurre? Solo diré que necesito cambiar la titularidad de mi cuenta. En silencio. Eso no es sencillo. Nada lo es, Ramiro, pero sabes que siempre fui una mujer de palabra.
Él suspiró al otro lado de la línea. Está bien, Lucía, lo haré, pero ten cuidado. No te preocupes. Nadie sospechará nada. Así, noche tras noche empecé a recuperar lo que era mío. Mientras ellos dormían, yo tejía mi justicia con paciencia. Elvira me traía pequeñas cosas, un sobre, un documento, un sello bancario. Cada pieza encajaba como un hilo invisible. Cada paso me acercaba más a la verdad y a la revancha. Durante el día escuchaba a Verónica riendo, hablando por teléfono, planificando viajes.
Una vez la oí decir, “En cuanto vendamos esta casa, nos vamos de aquí.” Yo desde el cuarto apreté los dientes. Sabía que su ambición sería su ruina. El encierro duró tres semanas. Al final, Héctor entró una mañana con gesto compasivo. “¿Cómo te sientes, mamá?”, preguntó. “Mejor, hijo”, le dije con voz débil. “Muy mejor.” Me miró con una mezcla de alivio y lástima. Eso es bueno. Verónica dice que tal vez podrías ir a un hogar de ancianos. Si es lo mejor para ustedes, claro que sí.
Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.