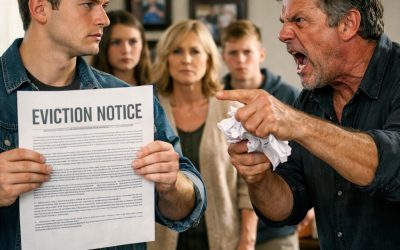Mis anillos de boda eran de oro, bueno, pesados. de los que ya no hacen. Fui al centro joyero y los vendí sin regatear, sintiendo como se me iba un pedazo de historia con ellos. Cuando le entregué el dinero, le dije que eran ahorros del negocio. Nunca supo que vendí mi pasado para comprarle su futuro y funcionó. Se graduó con honores, se hizo un hombre importante, pero el éxito que le compré fue el mismo que me lo arrebató.
Al principio venía a visitarme, pero luego conoció a Patricia. Recuerdo la primera vez que la trajo a la casa. Ella arrugó la nariz apenas cruzó la puerta y se limpió la silla con un pañuelo antes de sentarse. Decía que mi casa olía a grasa, que el aroma de la birria se le impregnaba en la ropa de marca y en el cabello de salón. Poco a poco, las visitas de los domingos se acabaron. Roberto dejó de venir por vergüenza o por no pelear con ella.
Y yo me quedé sola con mis ollas y mi orgullo. Ahora, las únicas veces que veo su nombre en mi teléfono es cuando necesita algo. No llama para preguntar si ya comí o si me tomé la pastilla. Llama porque quiere cambiar de coche, porque se quieren ir a Europa o porque se atoró con un pago de la hipoteca de su casa en el coto privado. Y yo, tonta madre, al fin y al cabo siempre digo que sí.
Rompo el cochinito, voy al banco, le firmo lo que necesite. Pensaba que si le daba dinero estaba comprando un poquito de su cariño o al menos un ratito de su atención. El teléfono seguía timbrando sin respuesta y sentí una lágrima caliente resbalando hacia la almohada. Resonó en mi cabeza aquella promesa que me hizo cuando tenía 5co años, cuando se enfermó de fiebre y yo no me despegué de su lado en tres noches. Me agarró la cara con sus manitas sudadas y me juró que cuando fuera grande me iba a cuidar, que nunca me dejaría sola.
Esa mentira me dolió más que el hueso roto en mi cadera. La voz de la operadora me avisó que la llamada se iría a buzón y por primera vez en mi vida sentí que todo ese sacrificio, todo ese amor incondicional se había ido por el desagüe, dejándome vacía y rota en una camilla de hospital. Justo cuando la pantalla de mi celular se apagó, vi entrar al doctor Salas. Lo reconocí de inmediato a pesar de la bata blanca y el cubrebocas, porque es cliente de la birriería desde hace más de 15 años.
de los que siempre piden doble carne y me dejan buena propina. Pero esta vez no traía esa sonrisa bonachona con la que me saluda los domingos. Traía la mirada baja, cargada de una pena que no era suya, sino ajena. Se acercó a mi camilla despacio, arrastrando los pies como si trajera plomo en los zapatos, y puso su mano sobre la mía. Me dijo que tenía que ser honesto conmigo, que no podía dejarme entrar a operación con mentiras en la cabeza.
Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.